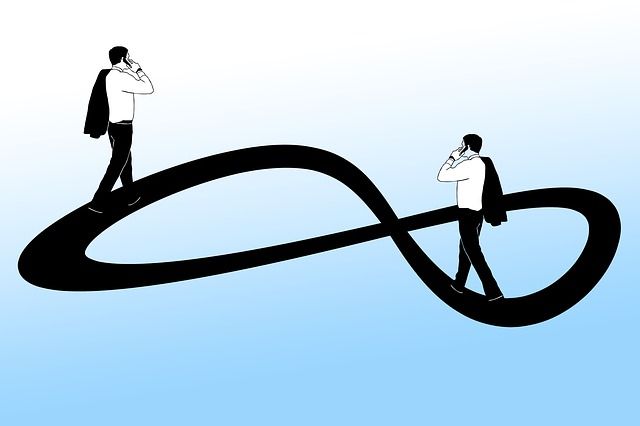Con motivo de un artículo anterior, en el que referí el que considero el conjunto de rasgos que caracterizan a los líderes impulsores, alguien me hizo llegar una crítica por vía privada. En su escrito me comentaba que dicho perfil era “irreal”, apostillando “usted lo sabe”. Y proseguía “(…) nadie puede cumplir con todas esas características que usted refiere”. “Usted lo que pide es un ‘Superman’”. Sí, tengo que reconocerlo: de alguien que me dirija espero que tenga la talla que tiene que tener, requiero que sea modélico, exijo que me dé ejemplo y confío que me sepa conducir con sabiduría. De lo contrario, ¿de qué me sirve? ¿En qué me beneficia? Si alguien ha de dirigirme, ¿no tendría que ser de tal modo que transpirase autoridad “por los cuatro costados”? El firmante concluyó su crítica invitándome a responderle una pregunta: “Y de todas las características que usted expone, si tuviera que decirme cuál es la principal de todas ellas, ¿cuál me diría que es?».
Competencias para el siglo XXI
Oigo bastante y leo profusamente sobre las cualidades de los líderes o acerca de las competencias que les demanda el nuevo siglo. Y me encuentro con que la mayoría de los autores se repite; lo que me lleva a pensar que, con bastante probabilidad, sean esos, los sujetos poseedores de tales habilidades, y no otros, los que realmente necesitamos o tener al lado o que nos dirijan. Relaciones más o menos semejantes, breves o extensas, salpimentadas desde diferentes perspectivas, pero al fin coincidentes, como no podía ser de otra manera, porque no se trata de la reiteración de la copia de una copia, sino que son el resultado del análisis de las nuevas realidades en las que vivimos (tsunamis económicos, deslocalización, movilidad, diversidad, cambio climático, globalización, digitalización…) o las conclusiones a las que permiten llegar encuestas y estudios de opinión nacionales e internacionales de los que tenemos noticia. Siendo así, no parece sensato obcecarse y dejar de reconocer que la transformación que estamos viviendo no demande potenciar ciertas competencias y desarrollar nuevas cualidades para ser capaces de reconducir tales envites industriales, comerciales, sociales, económicos y políticos.
Ahora bien, entre tanta cualidad -muchas de ellas bien sonantes-, no encuentro que resuene con fuerza la integridad, una de las competencias que considero sobresaliente y que no tengo duda que hay que recalcar a la hora de elegir un colaborador o, si se quiere, en el momento de plantearse la contratación de un trabajador, llegada la ocasión de promover a un profesional o ante el ascenso a puestos de jefatura o de dirección que se necesiten cubrir. Máxime en el caso de líderes y dirigentes. Una competencia sobre la que hay que sensibilizar a todos los tipos de sociedades empresariales respecto de sus principales actores, porque cada vez es más imperativo dirigir con transparencia, actuar honestamente y relacionarse moralmente. Hay, por tanto, que reacentuar la integridad, para no dejar de atraer la atención sobre ella ni permitir que se traspapele entre otras importantes competencias directivas, técnicas, lingüísticas y operativas.
De la incompetencia a la falta de honestidad
Si a ciertos hechos, por todos conocidos, nos atenemos, nos quedamos con la impresión de que algunas empresas parece que no saben lo que hacen o no nos explicamos cómo pueden hacerlo tan mal en un asunto de tanta trascendencia como es el nombramiento de algunos directivos. He conocido, supongo que al igual que muchos, promociones inexplicables y he presenciado ascensos incomprensibles de profesionales de mediana calidad, por no decir evidentemente faltos de preparación, que no han dudado ni un instante en aceptar ocupar el relevo propuesto. Profesionales mediocres que ni tienen perfil directivo ni pueden aspirar a liderar unidades de negocio que, sin embargo, tienen buena prensa entre los administradores de primer nivel; no así, como más tarde se pondrá en evidencia, entre sus subordinados.
La cuestión es que, llegado el caso, declinar escalar en la organización ni resulta fácil ni -a ciertas alturas de la carrera profesional- todos los sujetos han alcanzado la madurez para rechazar tamaña oferta, aunque puedan tener motivos para ello. Hay que reconocer que el poder y la importancia, la notoriedad, la popularidad, las prebendas, ventajas o beneficios anejos a la posición tientan, y tientan mucho… Pero el riesgo de la falta de competencia directiva fácilmente puede conducir a la pérdida de honestidad, cuando no se gestionan adecuadamente las tensiones que van a ir surgiendo entre el nuevo directivo y la alta dirección en el ejercicio de su recién adquirida responsabilidad.
Es posible que haya casos en los que encumbrarse lleve implícito callarse los desacuerdos y tener que actuar de manera opuesta a como se cree o a como se piensa. No siempre el precio a pagar por progresar compensa. Quizá no sea suficiente escalar peldaños si a cambio se pierde la reputación, si por ello hay que limitar la propia personalidad o hay que aceptar ser como no se es, si la supuesta ventaja supone transigir en lo que ni se quiere convenir ni se desea participar.
Pero también cabe la opción de que escalar posiciones les dote a individuos pusilánimes, de carácter débil, carentes de ideas propias o, a lo sumo, insustanciales de un nuevo revestimiento: el “ordeno y mando”. Sin embargo, quienes aceptan ser promovidos reconociéndose incapaces no demuestran ser portadores de una integridad a prueba de toda tacha. Pero las consecuencias de incluir la incompetencia en la línea directiva son demoledoras. No creo que haga al caso recordarlas ahora.
¿Qué función cumplen los directivos incompetentes?
Me lo pregunto porque a nadie se le escapa que el mandar no es una actividad exenta de tensiones y porque, para empezar, la autoridad implica la disciplina como garante de la estabilidad. Si hubiera que señalar uno solo de los grandes problemas a los que se enfrentan los directivos, este no sería la soledad, la vicisitud de encontrarse solo ante las decisiones que ha de tomar siendo el único responsable de las consecuencias, sino la dificultad de que siempre estará supeditado a un mando superior con el que muy probablemente tenga que gestionar diferencias de criterio.
Un caso real. La dirección de un grupo de empresas ha decidido reducir costes cerrando una filial deficitaria, de la que progresivamente irá despidiendo al 90% de la plantilla actual, la mayoría de más de 40 años, para lo que idea orquestar una campaña de integración voluntaria de los trabajadores en central y sucursales asegurando, sin que sea esa la intención real, la permanencia de los mismos, que tendrán que firmar un nuevo contrato de trabajo. Como es de esperar, será un asunto que ocasionará problemas, pero ha pasado a formar parte del plan estratégico y se decide llevarlo a cabo en dos fases, a dos años vista. Sin embargo, uno de los directores considera que el planteamiento no es moralmente aceptable -al fin y al cabo, media el engaño- y entiende que podría haber otras alternativas, pero su disensión no progresa y, precisamente, es uno de los designados para liderar el cambio. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo podrá gestionarlo sin entrar en contradicción consigo mismo? Para casos como este, un director bien mandado es el ejecutor ideal.
Hay directivos que establecen un discurso que ni tan siquiera ellos se creen, mientras otros, ante órdenes impopulares, se limitan a explicar que “Hay que hacerlo porque sí. A ti no te corresponde opinar”. O porque yo lo mando, o porque viene de arriba, o porque es una decisión estratégica, o porque lo ha decidido el comité de dirección, o porque lo manda la central… Como también los hay que, ante demandas razonables o propuestas de mejora, justifican que tal asunto no se considera porque el presidente no lo aprueba, o porque los socios no lo ven con buenos ojos, o porque ahora no es buen momento, o porque hay que esperar mejor ocasión… El caso es que hay directores bien mandados y -parafraseando una de las sentencias que José Hernández puso en boca de Martín Fierro- mientras bien obedezcan, serán buenos los que mandan.
Cuando autoridad y subordinación entran en conflicto
Según el principio de autoridad, que requiere contar con la capacidad de poder hacer y decidir, ante la disparidad de criterios entre la dirección, cuando el máximo responsable ordena hacer algo en lo que no se cree, o transmitir algo que no se comparte, o acometer alguna acción que moralmente suscita reservas, o realizar algún acto que va contra las reglas, entonces se comprende que el principal problema del directivo no es la soledad, sino que tiene un superior jerárquico ante el que tiene que responder, de conformidad con el principio de disciplina y subordinación. Pero cuando tamaño asunto hay que transmitirlo a los empleados dependientes y hacer que se ejecute, ¿cómo se informa? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se implanta? ¿Se puede liderar un asunto en el que no se cree? ¿Se puede ejecutar un plan que va contra las reglas más elementales? ¿Se pueden transmitir unas consignas con las que no se está de acuerdo? Cuando determinada información afecta a las personas y se ha resuelto silenciar, ¿es ético hacerse cómplice de un silencio? Cuando es notorio que callar desacredita, ¿se lo puede un mando permitir?
Según he podido comprobar en los procesos de reorganización (omito citas) y en los proyectos de saneamiento de empresas (evito referencias) para la venta a inversores en los que he participado, y también en otras situaciones de menor alcance, hay capitalistas que asimilan estrategia con disfraz y que revisten de humo sus propósitos a pesar de a quién o a quiénes pueda afectar. No digo que sea una práctica habitual, lo que sostengo es que lo he presenciado en primera persona. De manera que estoy en condiciones de asegurar que en ciertos ámbitos empresariales el término “estrategia” es absolutamente polisémico.
A menor escala, ¿qué sucede en los casos en los que se atribuye una responsabilidad, pero sobre los que la injerencia del superior es habitual? ¿Qué ocurre cuando el máximo dirigente, saltándose la cadena jerárquica, tiene el hábito de despachar en privado con ejecutivos? ¿Y qué sucede cuando se reciben encargos del consejo de administración sin que medie en el asunto el propio jefe? Y cuando el presidente traslada órdenes distintas a las recibidas por el cauce ordinario, ¿qué hacen los directivos para preservar el principio de mando? Algunos hacen la vista gorda, otros sonríen y lo dejan pasar, también los hay que justifican al superior diciendo “Ya lo conocéis; le gusta estar en todo”. Pero la merma de autoridad aparece y el jefe que así deja hacer se debilita. O se desacredita. ¿Cómo se gestiona que el principio de mando no se resienta por el principio de subordinación? ¿Cómo se resuelve que el principio de disciplina no entre en conflicto con la atribución plena del directivo? ¿Cómo conseguir que los entrometimientos no lesionen su capacidad de decisión? ¿Qué sucede cuando se rompe la uniformidad de pensamiento entre mandos y se quiebra la garantía de estabilidad de la organización?
Sin integridad no es posible renunciar a un cargo para el que no se tiene capacidad ni se puede presentar la dimisión. Cuando no se es íntegro se admiten injerencias y resulta posible justificar lo injustificable. La falta de integridad conduce, inevitablemente, a la incompetencia, a la mediocridad. Sin integridad la toxicidad se impone.
Cualquiera sabe, y de lo contrario puede suponer, que la autoridad en las empresas se resquebraja a consecuencia de la inadecuada distribución y del uso discrecional del poder. Un asunto del que ahora mismo hay que ocuparse debido a que al normal desarrollo de las operaciones se le viene sumando una carga de actividad concebida por proyectos en esa apuesta empresarial por diferenciarse ofreciendo novedad, consiguiendo innovar o logrando anticiparse. Iniciativas que no tiene por qué extrañar que se articulen haciendo convivir la organización tradicional, para regular la actividad habitual, junto con la introducción de esquemas de funcionamiento matricial para dar salida en plazo a las ideas en las que trabajan profesionales dependientes de un mando jerárquico, pero acaudillados por uno o más jefes funcionales que, incluso, pueden ir cambiando en el tiempo o durante el transcurso del proyecto.
En fin, ciertamente la integridad media en estos asuntos hasta el extremo de que, a falta de una dirección integradora, que permita conciliar puntos de vista contrarios o hacer compatibles discrepancias, garantiza que los sujetos obren con honestidad y rectitud, responsablemente, en un terreno de juego en el que estrategia y decencia deberían ir unidas. La integridad no puede ejercerse sin responsabilidad, eludiendo los compromisos, acaparando la información, negándola o amañándola, disfrazando la realidad o mintiendo y tampoco se puede concebir en ausencia de franqueza.
En las empresas y entre los profesionales, como en el deporte y en la vida, los logros, las victorias, los méritos y el reconocimiento han de ser limpios y redondos, sin fisuras, sin excusas, sin excepciones.